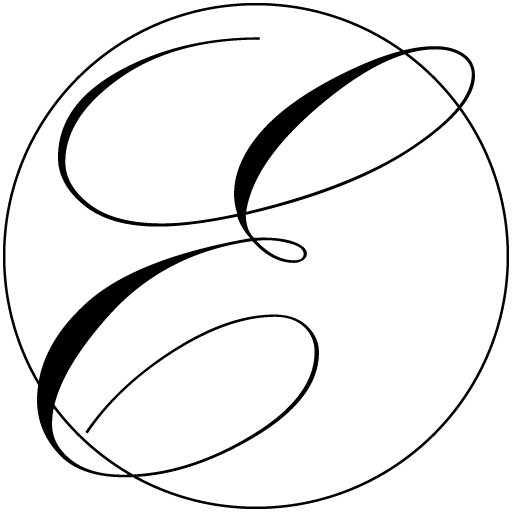En un giro lingüístico digno de una novela de realismo mágico escrita en una asamblea vecinal, la palabra facha ha mutado hasta convertirse en un comodín universal que lo mismo sirve para criticar una ideología que para denostar el color de una camisa mal planchada. Esta metamorfosis semántica, impulsada por sectores entusiastas del culto woke y cierta «izquierda» más perdida que un GPS sin batería, ha provocado un caos conceptual tan grande que ya hay quien asegura que usar facha para algo concreto podría ser considerado microfascismo.
La historia reciente de facha es digna de un documental de Netflix narrado por un oso polar en crisis existencial. En sus años mozos, facha tenía un significado claro, aunque polémico: se usaba para señalar ciertas inclinaciones autoritarias. Pero hoy, gracias al extraordinario esfuerzo de ciertos sectores progresistas, el término se ha desparramado cual mermelada mal untada sobre el pan del lenguaje. Ahora, todo es facha si no encaja en los preceptos de la iluminación woke, que incluye pero no se limita a:
- Ponerle leche entera al café (porque opresión láctea).
- Escuchar música de los 80 (porque nostalgia opresiva).
- Respirar de forma audible en un debate (porque privilegio pulmonar).
En un experimento realizado por lingüistas de la Universidad de Laponia del Sur (sí, existe, según ellos), se pidió a 100 participantes que definieran la palabra facha. El 97% respondió con términos tan variados como «alguien que no recicla cartón», «un perro que ladra demasiado fuerte» o «cualquier cosa que me molesta pero no sé explicar por qué». Solo el 3% pudo dar una definición política, aunque terminaron acusados de ser fachas ellos mismos por su rigor académico.
Por otro lado, no deja de resultar curioso que los guardianes de esta cruzada semántica tengan comportamientos que podrían hacer palidecer a ciertos personajes históricos que la palabra originalmente pretendía describir. Las cancelaciones públicas, las listas negras de opiniones y el apabullante nivel de vigilancia ideológica convierten el panorama en un teatro del absurdo donde quienes denuncian el fascismo parecen haberlo adoptado como hobby.
La cuestión es tan grave que la Real Academia Española ha convocado una cumbre de emergencia para tratar el tema. Según fuentes internas, se evalúa la posibilidad de declarar a facha «palabra en peligro de extinción significativa», colocándola en una lista junto a chachi y guay del Paraguay.
Mientras tanto, en las calles, las discusiones lingüísticas se han convertido en una suerte de lucha libre conceptual. Un transeúnte que llevaba una camiseta con la frase «Me gusta el sol» fue acusado de facha climático. Otro que osó proponer que los croissants de mantequilla no deberían tener almendra encima fue etiquetado como facha panadero.
Y así seguimos, en un mundo donde las palabras pierden peso, las etiquetas ganan velocidad y el absurdo se consolida como moneda corriente. Quizás sea momento de reflexionar, o al menos de reírnos, antes de que la siguiente palabra en caer sea sentido común, que ya lleva tiempo tambaleándose.